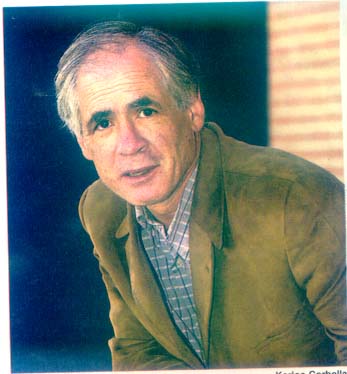Es evidente que, en el mundo de la educación, existen más estamentos -profesorado, familia, por lo menos-respecto a los cuales es precioso hablar y, en este momento, según el proyecto pensado para las próximas reflexiones de este blog, defender. Tiempo habrá para las críticas, leves o brutales, -algunas de las cuales han aparecido en la defensa de la juventud, otras irán apareciendo al compás del pensamiento, al compás de la escritura, que realizamos- pues ahora nos limitamos casi a clonar la anterior reflexión pero centrándonos en las alegrías y tristezas del profesorado.
Cualquiera que, cualquier mañana, pueda contemplar la entrada a un centro de enseñanza, verá un grupo de personas, más o menos jóvenes, más o menos maduras, acarreando un maletín, dirigiéndose con paso cansino, rápido en ocasiones, hacia la entrada de su lugar de trabajo. Cualquiera, asimismo, puede pensar en la otra carga psicológica, las horas que les aguardan, en las que regalarán mucha más información que la que germinará en las más jóvenes mentes que pretenden enseñar. Sin contar las, a veces, incontables reuniones obligadas con el resto de personas de eso que se llama comunidad educativa, alumnado, familias, resto del profesorado, cuando menos.
Pero no crean que con ello ya han terminado su jornada, que la mayor parte del profesorado llevará en su cartera, al dejar el centro, las obligaciones de preparar las clases del día siguiente, corregir ejercicios, repasar los errores y los aciertos de ese día -todo ello robando tiempo a familias, teles y paseos, todo ello, casi siempre, robando al sueño muchas más horas que las aconsejadas por quienes saben de salud. ¿Serán las mismas horas de sus clases, una por cada asignatura impartida, serán más? Bastantes más de las que, en todo caso, piensan que dedican quienes llegan del trabajo al hogar sin más tarea que el descanso. Porque no es ahora el caso -a pesar de algunas apariencias- que llegar al hogar signifique el final de su trabajo.
¿Nos extrañamos, tras eso, que estas personas, asimismo, sueñen con el viernes, con el sábado, con el domingo sueñen, a pesar de que tampoco serán días de libertad total como se piensa? ¿Nos extrañaremos, tras esto, de que sueñen con navidad, con semana santa y con veranos? ¿Recordaremos, incluso, que esos meses esperan libros, conferencias, cursos, para estar al día de los saberes necesarios para intentar el desarrollo de las mentes? Una sobredosis de trabajo que pocas personas valoran ni comprenden. Tanto que, cuando alguien, según dicen, pretende describir el esfuerzo real de su trabajo, sólo suele recibir miradas de incredulidad o de sarcasmo.
Eso cuando no críticas brutales de la mayor parte de la sociedad que sólo contempla el trabajo de las clases. Sólo oímos críticas a su labor, culpándoles de todos los males. Pues culpa suya es no sólo la violencia en las aulas sino la que se dan en hogares y parejas; suya es la culpa del racismo, de la falta de interés del alumnado al que no saben motivar, suya de que sus valores sean la pereza y el hedonismo en lugar del sacrificio -¿ciertamente es esto mejor que el gusto por el placer?- y el esfuerzo; de que prefieran la tele, los juegos y el fútbol o el cotilleo antes que el estudio, de que se droguen, de no ganarse el respeto, de todo aquello que de malo encontraremos luego en el mundo adulto. Como si el ejemplo de este fuera precisamente maravilloso. ¿No es acaso el mundo de la madurez donde aparece el negocio fácil, el robo, la guerra, la violencia y la mentira? ¿No será que la educación, y todos los dioses me libren de quitarle importancia, no es tan decisiva como a veces se pretende? Y, en muchas ocasiones, más ale que así sea: porque, de otro modo, quienes pasando ya el medio siglo de vida, fuimos educados totalmente en franquismo seríamos fascistas y clericales en lugar de demócratas y filósofos. Uno llega a pensar que, dada la tendencia de cada generación a llevar la contraria a sus mayores, lo normal sería que quines han sido educados en razón y democracia, acaben defendiendo los valores que, pensamos, habíamos destruido para siempre. De hecho ya pasa, sí, que uno de los traumas del profesorado es comprobar cómo gran parte de la juventud se entendería mejor con nuestras madres que con nosotros.
Incluso la frase de Platón, la de la desobediencia continua, ¿no añade más amargura y duelo al trabajo docente, por muy normal y e inveterada que ella sea? ¿Nos dejamos, también ahora, de tanto criticar, e intentamos la mejora? ¿Qué puede hacer la sociedad para lograr mente abiertas, dialogantes, amantes de las ideas, progresistas, justas, democráticas, feministas, antirracistas, lógicas, en fin, todo lo bueno que deseamos? ¿Qué puede hacer el profesorado para ello? ¿No necesitaría, también él, que le motiven y no que lo desprecien, no necesitaría saber que, cuando se vea envuelto en algún problema, no será el último que pueda tener razón si en el conflicto aparecen personas que aprenden y las que los engendraron? ¿No precisarían de los medios técnicos necesarios, de cursos realmente prácticos en relación a la pedagogía moderna, para no verse obligados, a su pesar, a continuar la imagen de las aulas del medievo? ¿No precisarán de una organización diferente de las horas donde haya tiempo para la conversación y la lectura y no sólo para la insoportable lluvia continua de contenidos sin tiempo para asimilarlos? Podríamos usar la forma de la frase de Hölderlin y lamentar “la existencia de todos esos monstruos groseros que no tienen corazón y matan de mil manera diferentes la belleza de quien enseña con su irracional disciplina”.
¿Realmente no hay otro modo de enseñar que no sea el bombardeo yuxtapuesto de contenidos inconexos? ¿No es posible una mínima inversión en pensamiento para acabar con la “multiesquizofrenia” en que, sin remedio, caen las mentes, obligadas a repetir lo que cada enseñante enseña aun siendo contradictorio con lo enseñado en otras clases? ¿No es posible, aquí no hay cambios puesto que ambas perspectivas confluyen, la modernización pedagógica comenzando en el ministerio y siguiendo con las editoriales, ambos absolutamente ya obsoletos?
Queda el trabajo diario. ¡Cuántas faltas de respeto (o sea de alta de valoración) es preciso tolerar cada mañana, faltas que en ninguna otra profesión se soportarían! ¡Cuántas frustraciones entre quienes, en principio, sienten como placer su trabajo, ante la indiferencia o el desprecio descarado de gran parte del alumnado! ¡Cuánto dolor cuando sienten el desprecio por el pensamiento y reciben peticiones de películas –para no estudiar, evidentemente-, o de exámenes memorísticos, de esos que se copian y no requieren ni un ápice de reflexión!
¿Terminamos otra vez con la misma esperanza de antes? ¿Soñando con una educación en que la palabra nos vuelva a hacer humanos en la búsqueda de verdad, belleza y bondad? ¡Qué remedio si deseamos continuar esta vida que tanto esfuerzo –tantas veces inútil, tantas veces criticado si se sale de los tópicos de las clases poderosas- nos exige! ¡Qué remedio, sí, pero cuánto temor si el alumnado se aburre, el profesorado sufre y las familias se agobian! Pero, para ellas, volveremos a semiclonar estas reflexiones antes de criticar, sintetizar o encontrar los caminos que soñamos.
|