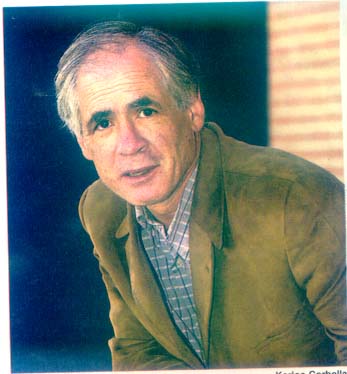Hace unos días, noches más bien, dejé mis escritos para contemplar la película Omagh. No tengo costumbre de hacer comentarios técnicos acerca del séptimo arte. Más bien, por deformación profesional y por seguir haciendo honor al titulo de este blog, son las ideas, el conocimiento que puede aportar, las reflexiones que me provoca, lo que me interesa. En este caso, insertos en nuestro país en el famoso proceso de paz, no pude menos de comparar el (insoluble) problema que plantea el film con lo que puede suceder entre nosotros. A pesar de que ninguna situación es idéntica a otra, sólo porque existen algunas muy similares, podemos aplicar ideas generales a muchas de ellas: de otro modo no podría haber ciencia ni reflexión acerca de asunto alguno.
Plantea la película, como es sabido, el atentado del ”Ira Auténtico” en pleno proceso de paz y la desesperación de las familias que ven cómo nadie hace nada por encontrar, encerrar, juzgar y castigar a los asesinos. Porque hacerlo supondría mayores dificultades para esa paz tan deseada durante decenios. ¿No sucedió cosa parecida en nuestra transición cuando se renunció al castigo de los antiguos colaboradores de la dictadura y sus matanzas? ¿No se decidió el olvido para no caer en una nueva guerra civil, que hubiera sido más desastrosa que cualquier otra alternativa? ¿No esperamos dramas similares en España ante la situación de Euskadi? ¿Acaso las asociaciones de víctimas del terrorismo no temen ver paseando tranquilamente a los asesinos de sus allegados por las mimas calles por donde llevan años arrastrando su dolor? ¿No será así a cambio de acallar para siempre las pistolas y metralletas y no aumentar el número de las víctimas?
¿Víctimas inocentes o víctimas culpables? Acaso pueda servirnos de algo la teoría que sobre el cristianismo elaboró ya hace años Renée Girard. Defiende este que, antes del drama de la crucifixión de Cristo, toda sociedad mítica había considerado a las víctimas culpables y, por tanto, merecedoras del castigo impuesto. Postura que hemos vivido durante años al escuchar, tras un atentado, que la víctima “algo habrá hecho” para merecer tan definitivo castigo. Plantea, por el contrario, que el cristianismo introduce la decisiva novedad de la víctima inocente. Idea que, a pesar de la milenaria herencia cristiana del País Vasco, no parece haya abundado mucho en los años de la violencia etarra. Como, por otro lado, tampoco en la “católica” España del franquismo.
Sea lo que sea, en tiempos de pensamiento arreligioso, lo único claro es que las víctimas lo son, en muchos casos -como sucedía en la película que nos produce estas reflexiones- por mala suerte, por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. “Daños colaterales”, se diría en el lenguaje cínico de nuestra época, daños inevitables para acabar con el verdadero culpable que, en la mayor parte de las ocasiones, no sufre ningún daño. ¿Ejemplos? ¿Cuántos afganos han muerto mientras Bin Laden parece seguir viviendo en sus refugios? ¿Cuántos iraquíes mientras Sadam se eterniza en los juzgados? ¿Cuántas víctimas inocentes fueron asesinadas en la guerra civil sin alcanzar jamás a Franco, cuántas sin rozar apenas la piel del comunismo realmente existente en aquellos años? ¿Cuántas en nuestra tierra sin que España y Francia hayan cedido un ápice ante las pretensiones de ETA?