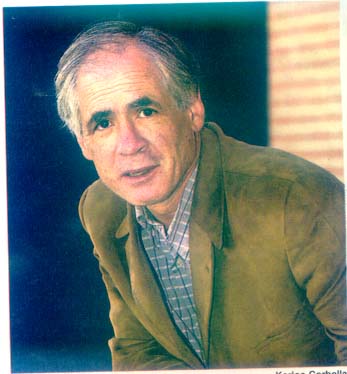Reflexionar sobre la propia labor no sólo es convenient e sino necesario. Sacar a la luz pública tales reflexiones entra dentro de la necesidad. A no ser que se pretenda vivir en la vieja torre de marfil olvidando las obligaciones para con la sociedad. Salir a la luz exige, Foucault obliga, precisar el lugar desde el que se habla, dado que no es desde el poder desde el que hablamos. Desearíamos, al menos, que el lugar de origen de esa voz fuera la sinfonía conseguida. Mas sólo es el caos quien lo define. Únicamente porque tal caos es generador de estrellas, porque esta nada de mi saber es a veces violada por luces cuyo origen desconozco, procuro ser portavoz de ese saber que no poseo.
e sino necesario. Sacar a la luz pública tales reflexiones entra dentro de la necesidad. A no ser que se pretenda vivir en la vieja torre de marfil olvidando las obligaciones para con la sociedad. Salir a la luz exige, Foucault obliga, precisar el lugar desde el que se habla, dado que no es desde el poder desde el que hablamos. Desearíamos, al menos, que el lugar de origen de esa voz fuera la sinfonía conseguida. Mas sólo es el caos quien lo define. Únicamente porque tal caos es generador de estrellas, porque esta nada de mi saber es a veces violada por luces cuyo origen desconozco, procuro ser portavoz de ese saber que no poseo.
Mi labor, enseñar filosofía. Mi reflexión se tambalea. ¿Filosofía y educación? ¿Educación y filosofía? ¿Filosofía de la educación? ¿Educación para la filosofía? Si lo que se entiende por educación es la adquisición de las habilidades básicas –lingüísticas, numéricas, etc.- para subsistir en la sociedad en que se nace, no tiene mucha importancia la palabra filosofía en ella: serán suficientes unas técnicas pedagógicas sin mayor interés teórico. Tampoco, aunque algo más, si sólo se pretende inculcar unas normas básicas de convivencia. Una filosofía de la educación centrada en estos dos aspectos no irá más allá de una descripción de las técnicas y valores dominantes de la sociedad en que se educa. Con lo que podemos eliminar esta pregunta de nuestra reflexión. Tampoco nos lleva hacia adelante la yuxtaposición de los dos conceptos.
Educación para la filosofía. Algo que esta sociedad pragmática sólo tolera por cierto complejo de culpa ante los ideales que ella generó. Un oasis de libertad en una sociedad absolutamente limitada a los valores monetarios, como profetizó Marx. Un adorno sin más importancia que los cuadros que decoran los salones. Una experiencia personal que acaso debiera descansar en el olvido dada su incapacidad para generar dinero. Un caos que sería conveniente ocultar para no permitir que la duda corrompa algún cerebro.
Corromper, por tanto, como dicen de Sócrates, a la juventud. Con pensamiento y duda, como entonces. Con amor ahora que, dicen, entonces no era corrupción sino costumbre. ¿Finalidad? Hacer del amor sabiduría. Hacer de la sabiduría amor. Porque nadie será feliz si sólo es bañado por dinero, según el síndrome de Midas, o de tío Gilito si queremos ser más jóvenes, nos muestra. Porque nadie será feliz si sólo es bañado por afectos, según el síndrome Don Juan asimismo, nos enseña. Ciertamente tampoco el síndrome ratón de biblioteca o, con denominación más atractiva de loco de la caverna, promete felicidad. Porque es necesaria la armonía de los tres ámbitos. Sin embargo, no vemos desde qué otro lugar diferente a la filosofía, pensemos de ella lo que pensemos, podemos avisar de la existencia del tercer ámbito. Siempre que la filosofía se haga carne en las vivencias de quien enseña. O que la carne se haya hecho filosofía.
Educar, pues, para la filosofía, es hacerlo para armonizar el ser humano y hacerlo creador. No importa seamos caos si logramos, por algún don desconocido, generar estrellas de sabiduría y de amor, en los corazones y mentes de la juventud. Dejemos las técnicas, necesarias, para otros. Nuestra labor es diferente. Nuestro destino es iluminar paisajes que desconocemos todavía más que lo que los desconocen aquellas almas a las que pretendemos enseñar. Acaso, como en el verso de Rilke, ser “rosa, contradicción pura, placer de no ser sueño de nadie entre tantos párpados”. Si eso es así, gracias Juan Ramón, “no la toques más que así es la rosa”.