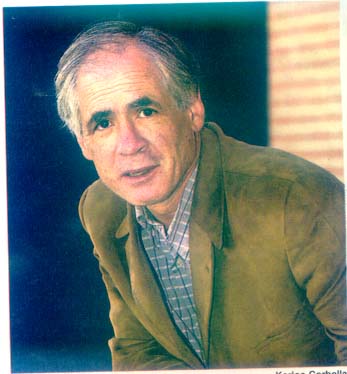Se puede aceptar como una forma de placer. Mas el placer no parece otra cosa sino el premio que la naturaleza da al organismo por realizar las tareas necesarias para conservar su individualidad (imposible sin alimento) o mantener la especie (ya es imposible que nos olvidemos del viejo “gen egoísta”). Los llamados placeres espirituales no serían, si admitimos la verdad freudiana, otra cosa sino sublimación. Con lo que esta-mos en las mismas. O admitimos nuestra naturaleza animal o reconocemos, más o menos religiosamente, que somos algo más que naturaleza, cultura si así se prefiere. Pero siempre, mal que le pese a Darwin, “sobrenaturales”. ¿Síntesis? Ciertamente necesaria en el siglo XXI en que vivimos. Porque la última mitad del siglo pasado fue la de la cosecha de las ideas que pretendieron salvar el cuerpo tras casi dos mil años de vituperio. Con la consabida vuelta, según la que llaman “ley del péndulo”, al otro extre-mo. Basta con observar cualquier kiosko de revistas para constatar como el culto al cuerpo ha dejado en la oscuridad o la rareza las palabras de otro tipo sublimado. Espectáculo que parece tan lamentable como aquél que lo despreciaba y castigaba sin sentido.
¿Volver al consabido término medio aristotélico? Padecerá nuestra originalidad, ciertamente, pero desde siempre es sabido que el objeto de la filosofía no consiste en la originalidad sino en la verdad. Así, no parece que la armonía buscada sea diferente al término medio tan manido. Es decir, mantener el cuerpo en salud, belleza y placer, pero adornado con la pátina cultural-espiritual que hemos construido durante siglos. ¿Acaso la humanidad no es lucha constante contra el mal natural para vencer sus horrendas leyes de violencia con las leyes, sus límites a la vida con muertes prematuras, sus condenas de dolor con droga y medicina? ¿Acaso no es deseo de perfeccionar sus límites, embellecerla más que lo dado –nunca olvidaremos el elogio del maquillaje que hizo el ya viejo Beaudelaire-, crear incluso obras más bellas que montañas y cielos, acaso, más todavía, no son las ideas de belleza y de bondad fruto del espíritu, pensamiento, vida solo humana? Sin poder olvidar que somos, en pleno sentido hegeliano, su conciencia.
Gastronomía, pues, en su centro. Agradable actividad que genera no sólo el placer rega-lado por las fuerzas naturales sino asimismo la belleza de la presentación y de las for-mas, el logro de sabores exquisitos, la compañía de la amistad y la palabra, imagen de felicidad humana aunando, una vez más, materia, afecto y comprensión. Nada diferente el erotismo: agradable actividad que genera no sólo el placer regalado por las fuerzas naturales sino asimismo la belleza de la presentación y de las formas, el logro de sabores, olores, miradas y sonidos exquisitos, la compañía de la amistad y la palabra, imagen de felicidad humana aunando, una vez más, materia, afecto y comprensión. ¿Comprensión? En esas estamos: haz de tu amor sabiduría. Y ¿porqué no también del alimento?